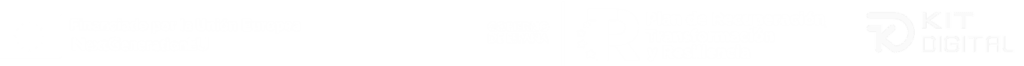Día tras día, nuestra actualidad se ve salpicada con accidentes de impacto medioambiental: incendios, vertidos, derrames… Afortunadamente, la biotecnología está dando soluciones a algunos de estos problemas a través de campos como la biorremediación, que se ha desarrollado de forma espectacular desde el desastre del Prestige, ocurrido hace ya casi 14 años.
Aquella marea negra impulsó una serie de estudios experimentales en la Isla de Sálvora, llevados a cabo por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que demostraron la eficacia de pseudomonas putida en la oxidación de hidrocarburos. Esta especie de bacterias ha cobrado un gran interés a nivel industrial gracias a su gran potencial para degradar hidrocarburos aromáticos y xenobióticos y a su carácter manejable desde el punto de vista genético.
Desde entonces, la biorremediación ha expandido sus miras y ha ampliado sus focos de acción. Se trata de un proceso en el que se utilizan microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas de ellas para atacar contaminantes específicos del suelo, como compuestos organoclorados o hidrocarburos (petróleo, pesticidas).
Pero también se puede aplicar a la limpieza de suelos y aguas residuales contaminados con metales pesados tóxicos o residuos ácidos. Como los que invadieron, por ejemplo, el Parque Nacional y Natural de Doñana en 1998 tras la rotura de la presa de la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar. En los días posteriores al accidente se detectaron en las aguas y suelos del coto dosis de arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y, sobre todo, zinc.
Dieciocho años después de aquel desastre, los expertos en la materia aseguran que la zona sigue estando contaminada, a pesar de que desde el plano político el problema se dio por zanjado hace prácticamente diez años, como publicaba recientemente El Español. De haberse podido utilizar entonces las herramientas con las que contamos ahora, probablemente el vertido se habría controlado mucho antes. O, más probablemente, la balsa de decantación que se rompió no habría tenido altas concentraciones de metales pesados porque su proceso de depuración habría sido mucho más eficaz.
LA METAGENÓMICA Y EL PAPEL DEL BIOINFORMÁTICO

Lo que, desde luego, habría sido determinante hubiese sido el amplio desarrollo que han experimentado desde entonces la ingeniería genética y la metagenómica (que, a grandes rasgos, es el estudio del material genético, recuperado directamente de muestras ambientales). Y, por supuesto, la fusión de ambas con la bioinformática, unos maridajes que han servido para ajustar los procesos de biorremediación a las necesidades de aquel que lo necesite. El objetivo final: descomponer lo antes posible y con el menor impacto aquellas sustancias contaminantes que interfieren con el medio ambiente.
Tanto si el derrame afecta a suelos como a aguas, lo habitual es llevar a cabo controles frecuentes de los microorganismos que habitan la zona afectada. El método tradicional era el de tomar muestras y cultivar bacterias para identificar y cuantificar a las diferentes especies que se encontraran, pero algunas son difíciles o imposibles de cultivar. Eso sin contar con que en zonas en las que el número de especies es elevado, el proceso resulta extremadamente complejo.
La metagenómica permite tomar una muestra de esas especies, aislar el material genético, secuenciarlo e identificar a cada una de las especies y su abundancia relativa, contando el número de secuencias propia de cada una. El Big Data y la inteligencia artificial (o machine learning) están siendo decisivos para el desarrollo de este tipo de procesos, informatizando, ampliando y acelerando los resultados de muchas investigaciones metagenómicas.
Gracias a la bioinformática es posible identificar con mayor rigor las especies autóctonas que intervienen en los procesos; detectar los microorganismos que mejor rinden, con el fin de aislarlos y optimizar procesos futuros; construir modelos capaces de predecir el desarrollo de las técnicas biotecnológicas antes descritas; identificar factores predictores de anomalías o de evolución; generar modelos estadísticos; diseñar herramientas TIC que faciliten el trabajo diario en acciones de este tipo, etc.
Es el aliado perfecto para diseñar una estrategia óptima de descontaminación en términos costo-efectivos y un valor seguro para evitar situaciones como la sufrió Doñana con la rotura de la presa de Aznalcóllar. Y es que está al alcance de nuestra mano, cada vez más, preservar esas zonas naturales tan necesarias para la vida. Porque no sólo tenemos que cumplir con los compromisos europeos, o con los acuerdos de París o Kioto. También debemos ser responsables y respetuosos con el medio ambiente, sin el cual estaríamos perdidos.