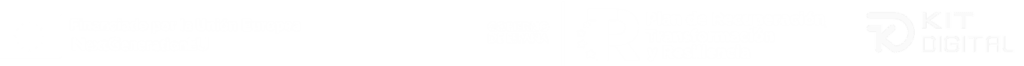El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Una fecha muy señalada que suele estar rodeada de estudios que nos recuerdan el avance de esta enfermedad en todas sus formas posibles. Por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) presentaba hace unos días su informe anual de cifras en nuestro país: se estima que en 2019 se diagnosticarán más de 277.000 nuevos casos, casi un 12% más que los registrados en 2015.
A nivel mundial, y teniendo en cuenta los últimos datos calculados por el proyecto Globocan, el número de tumores detectados ha pasado de los 14 millones de 2012 a los 18,1 millones de 2018. Y se espera que en 2040 esta cifra se acerque peligrosamente a los 30 millones.
Lo impactante de estos números tan negativos se puede contrarrestar con los incesantes avances que se están dando en materia de I+D para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades.
El trabajo constante de equipos de investigación multidisciplinares está sirviendo para ampliar cada vez más el campo de la medicina personalizada y la oncología de precisión. Que, a su vez, están consiguiendo mejorar la calidad de vida del paciente y aumentar las cifras de supervivientes. Y éste es un espacio en el que la bioinformática tiene mucho que aportar.
ANÁLISIS GENÓMICOS
Si hablamos de técnicas de diagnóstico, los análisis genómicos, ya sean de sangre o de tejidos, se están convirtiendo en una herramienta habitual para conocer a fondo el origen de cada tumor. El apoyo de un buen equipo bioinformático es esencial para dar orden, concierto y sentido a toda la información que puede recabarse de cada muestra.

Los resultados servirán para que oncólogos y patólogos tengan información ampliada del cáncer que padece cada uno de sus pacientes y sepan qué tratamientos pueden funcionar mejor y cuáles peor en cada caso. Por ejemplo, si se va a responder favorablemente a distintos tipos de inmunoterapia y se pueden evitar las sesiones de quimioterapia. En definitiva, este sistema pone los medios para que sea más fácil dar en la diana y ofrecerle al paciente mejores perspectivas.
Además de su potencial en campos como el del diagnóstico o la prevención, el papel de la bioinformática en la investigación del cáncer es crucial. La mejor muestra que tenemos es la apuesta constante que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) lleva años realizando, contando con grandes especialistas en parcelas como el análisis de datos NGS (Next-Generation Sequencing) o de RNA-seq.
De hecho, para los primeros existen bases de datos específicas, como The Cancer Genome Atlas, dependiente del National Cancer Institute de Estados Unidos. Éstas registran los análisis NGS de los pacientes, incluyendo datos genómicos, RNA-seq e historia clínica. Gracias al big data y al cruce de la información recabada, es posible encontrar marcadores o variables predictivas para determinar, por ejemplo, si un paciente va a responder o no a determinados tratamientos.
EL INICIO DE LAS CAR-T (Y OTRAS APLICACIONES)
A finales del pasado año, el Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobaba la financiación de la primera terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor-T) de la industria farmacéutica privada. Y hace unas semanas, veíamos cómo se daba luz verde a la ‘fabricación’ de estos tratamientos desde el hospital Clinic de Barcelona.
Considerada una de las técnicas más revolucionarias en la lucha contra el cáncer, está basada en la extracción de los linfocitos del paciente para modificarlos genéticamente. El objetivo es ‘enseñarles’ fuera del organismo a reconocer y atacar a las células cancerosas e infundirlos de nuevo en el enfermo para que estas defensas renovadas acaben con la dolencia.
Se trata de una terapia de administración única, con unos procesos de fabricación muy complejos en los que la bioinformática tiene un papel complementario. Aunque está en una fase muy incipiente, está sirviendo para mejorar el pronóstico de patologías oncohematológicas graves como el linfoma difuso de células B grandes o la leucemia linfoblástica aguda. Especialmente en aquellos casos en los que ya se han agotado todas las opciones terapéuticas.
Por otra parte, la bioinformática también se está utilizando para el reposicionamiento de fármacos, con todo lo que ello conlleva en el ámbito de la oncología. Los fármacos desarrollados en esta disciplina suelen tener unos costes altísimos y tardan bastante tiempo en llegar al mercado con la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Gracias a la intercesión del bioinformático, se puede facilitar el conocimiento de la acción de un medicamento en la expresión de determinados genes y encontrar otras enfermedades ‘diana’ cuya acción modifique esa misma expresión. Es decir, encontrar nuevas indicaciones para fármacos ya desarrollados, lo que se traduce en otros grupos de pacientes beneficiados y también en una mayor rentabilidad para los laboratorios que han sufragado el proceso.
En definitiva, la bioinformática ofrece interesantes aplicaciones en el vasto universo que rodea al cáncer, principalmente ‘desmembrando’ la información genética de los tumores. Mostrando su origen, sus fortalezas y debilidades, y aportando datos críticos para acabar con ellos.
Es una disciplina que lleva tiempo presente en hospitales y laboratorios, apoyando a los equipos de investigación o, incluso, conformándolos. Es una de las patas sobre las que se asienta la oncología de precisión y una herramienta eficaz que no puede faltar, ni hoy ni ningún otro día del año, para ganarle la batalla al cáncer.