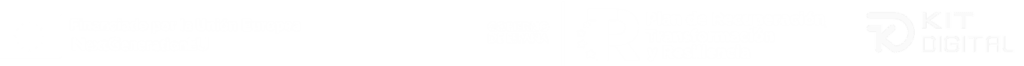La bioinformática ha permitido abrir interesantes frentes de investigación para dar con posibles terapias para tratar a las personas que sufren enfermedades raras (EERR) o poco frecuentes. Como punto de apoyo sobre el que se sustenta la terapia génica, esta disciplina se convierte en indispensable en los actuales procesos de I+D que se han abierto para estudiar a fondo determinadas patologías hereditarias de tipo monogénico.
Es decir, las que están provocadas por un error genético que afecta a un único gen. Algo bastante frecuente en la lista de EERR reconocidas. Según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), de las casi 7.000 patologías detectadas, prácticamente el 80% son de tipo hereditario, aunque no todas son monogénicas.
Para estos casos, el desarrollo de técnicas de secuenciación del genoma humano y la posibilidad de analizar e interpretar su información gracias a los especialistas en bioinformática ha favorecido la identificación de las alteraciones en los genes responsables de determinadas EERR.
Un ejemplo es la epidermólisis bullosa o ampollosa, más conocida como ‘piel de mariposa’, una enfermedad de la piel por la que aparecen heridas de forma espontánea o por leves roces. Esta fragilidad se debe a mutaciones en genes que codifican varias proteínas estructurales, lo que provoca que dermis y epidermis no estén lo suficientemente cohesionadas y la piel del paciente se rompa con facilidad y de forma bastante dolorosa.
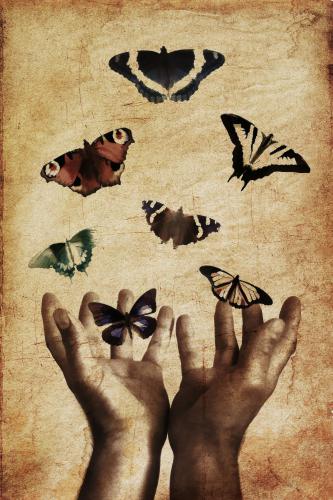
Aunque cada caso es único y reviste una gravedad diferente, ya se han dado pasos importantes en el tratamiento de esta EERR con la terapia génica por bandera, casi todos a nivel experimental. No obstante, a lo largo de esta década se ha empleado con uso compasivo en algunos casos extremadamente complicados.
Por ejemplo, el de un niño de siete años con una variante muy agresiva. Según el trabajo publicado en 2017 en Naturepor el equipo conjunto de investigadores que trataron su caso, de la Universidad de Bochum (Alemania) y de la Universidad de Módena (Italia), el niño había perdido el 60% de su piel y su vida peligraba.
Se tomó un fragmento de piel sana del paciente y se modificó genéticamente para corregir la mutación. Después, hicieron crecer la población de células de la epidermis modificadas hasta obtener injertos de casi un metro cuadrado, que se trasplantaron en tres operaciones diferentes.
Aunque no ha servido como cura, los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios. La epidermis se adhirió a la dermis y en los meses posteriores se fue restaurando la piel perdida. A los 21 meses, la epidermis mostraba una morfología normal, sin lesiones ni el rechazo inmunitario habitual en los trasplantes.
Datos a recordar en el Día de las Enfermedades Raras
Una enfermedad rara o poco frecuente es aquella con una prevalencia de, como mucho, cinco casos cada 10.000 habitantes. Este número reducido de pacientes se traduce en pocos procesos de I+D para dar con un tratamiento o una cura, ya que es un campo de muy baja rentabilidad, a pesar de las prebendas administrativas que se ofrecen a aquellos laboratorios que tengan intención de sacar adelante un medicamento huérfano. De hecho, en estos momentos sólo el 6% de los pacientes tiene posibilidad de utilizar este tipo de fármacos.
Sin embargo, en conjunto las EERR suponen un importante número de pacientes. Desde Feder se calcula que sólo en España hay 3 millones de personas afectadas, y 42 millones en Iberoamérica. El 65% de las 7.000 dolencias detectadas son graves e invalidantes y suelen manifestarse a edades tempranas, a veces desde el nacimiento.
A pesar de ellos, el 42% de los pacientes no dispone de tratamientos, y la espera media para obtener un diagnóstico ronda los cinco años, una espera que en el 20% de los casos llega hasta los diez años. Unas cifras que podrían mejorar con una mayor apuesta por la bioinformática y las técnicas de secuenciación del genoma.